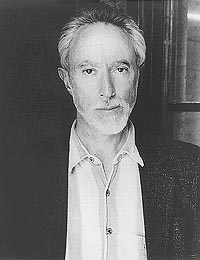
La noticia del deceso de Naguib Mahfuz me ha hecho caer en la cuenta de que aún no nos había visitado ningún premio Nobel. Así que aquí me tenéis, dispuesto a solucionarlo sin haber necesitado mucho tiempo (nada en realidad) para decidir quién iba a ser la víctima. Permitidme echar mano a una de esas odiosas muletillas de la locución televisiva y decir que, "como no podía ser de otra forma", la elección ha recaído en J. M. Coetzee.
La concesión del premio Nobel, especialmente en la categoría de Literatura, suele constituirse todos los años en matrona de la disensión y el debate. Yo diría que con razón. Baste echar un vistazo a los premiados en pasadas décadas y sopesar nombres: la proporción de autores a los que el paso del tiempo ha otorgado universalidad es similar a la de los olvidados. Bien dicen que nunca llueve a gusto de todos, y sin embargo en el año 2003 hubo consenso sobre la pertinencia del premio. Tal salvedad de la norma, la acatación tanto popular como elitista de lo dictado por la Academia Sueca, da una idea de la entidad literaria de John Maxwell Coetzee.
El mayor aval del escritor sudafricano siempre ha sido su estilo literario, que se caracteriza por una prosa pulcra y nítida. En sus novelas utiliza la primera persona y el tiempo narrativo en presente para dotar a la historia de una inmediatez filosa. La concreción, el enfoque directo y sin adornos de su lenguaje, penetra en las entrañas del lector como el cincel en el bloque de piedra. No es ninguna exageración afirmar que la prosa de Coetzee duele. De algún modo, sus novelas trasladan a registros humanos el axioma de Alfred Korzybski, aquel que establecía que el mapa no es el territorio, que el campo semántico no es el concepto. Coetzee va más allá y demuestra que las palabras que decimos no son lo que expresan, son sólo una herramienta imperfecta para hacer entender nuestro pensamiento, una herramienta que se queda corta para expresar e interpretar lo que sentimos. Es imposible conocer el interior de la otra persona y Coetzee sabe exponer esa certeza, sacarla a la superficie. Como dice Javier Marías, sus obras "revelan que la verdad es siempre extranjera" y ajena por tanto a nuestra percepción.
La inmersión en el universo de Coetzee es adictiva. Una vez leídas, cualquiera de sus novelas parecen imprescindibles, aunque yo colocaría a dos de ellas por encima del resto: Esperando a los bárbaros y Desgracia.
Esperando a los bárbaros.
Esperando a los bárbaros.
Un día el Imperio decidió que los bárbaros eran una amenaza a su integridad. Primero llegaron al pueblo fronterizo policías, que detuvieron sobre todo a quienes no eran bárbaros pero sí diferentes. Torturaron y asesinaron. Después llegaron los militares. Muchos. Preparados para realizar heroicas campañas militares. El viejo magistrado del lugar trató de hacerles ver con sensatez que los bárbaros habían estado desde siempre allí y nunca habían sido un peligro, que eran nómadas y no se les podría vencer en batallas campales, que las opiniones que tenían sobre ellos eran absurdas... Vano intento. El magistrado solo logró la prisión y el pueblo, que había aclamado a los militares cuando llegaron, su ruina.
Una novela que contagia una tristeza poco común, diría que atroz. Presenta similitudes en su escenario con El desierto de los tártaros, del italiano Dino Buzzati. Como en aquélla, la acción transcurre en una fortaleza fronteriza, al borde de un desierto donde la vida discurre bajo la amenaza constante del ataque de los bárbaros.  Mientras que en la novela de Buzzati la espera de un ataque que nunca llega se convierte en un modo de vida, en esta la búsqueda del enemigo invisible deviene tragedia.
Mientras que en la novela de Buzzati la espera de un ataque que nunca llega se convierte en un modo de vida, en esta la búsqueda del enemigo invisible deviene tragedia.
 Mientras que en la novela de Buzzati la espera de un ataque que nunca llega se convierte en un modo de vida, en esta la búsqueda del enemigo invisible deviene tragedia.
Mientras que en la novela de Buzzati la espera de un ataque que nunca llega se convierte en un modo de vida, en esta la búsqueda del enemigo invisible deviene tragedia.Como manda el cánon, el primer párrafo, somera presentación de un coronel que gasta anteojos de metafórica opacidad, anuncia y contiene toda la novela. El libro es, ante todo, una denuncia contra la barbarie civilizada, que en este caso hay que identificar con el apartheid aún vigente en 1980, año de su escritura. Su protagonista, un magistrado próximo a la senectud, decide en un acto de rebeldía oponerse a la expedición civilizadora enviada por los suyos. Los motivos de tal rebelión no tienen un origen claro ni aun para él mismo, aunque sin duda tiene una gran importancia el sentimiento que despierta en él una joven bárbara hecha prisionera y a la que las torturas perpetradas por sus compatriotas han privado de la vista. Lo más probable es que ambos episodios, humano y amoroso, estén intrínsecamente relacionados y surjan uno del otro. Pero, como en toda obra de Coetzee, esto no se puede afirmar con rotundidad.
Las dos grandes líneas de creación de la novela participan de esa indefinición sugerida por el escritor. El viejo magistrado se convierte a sí mismo en penitente de las acciones de los soldados, a traves del intento de resarcimiento, primero, y del martirio propio después. Contra la sinrazón de la violencia desplegada contra los nómadas, contrapone un trato reverencial hacia la prisionera, anteponiendo la sensualidad a la pasión. Le lava los pies y trata de restañar sus heridas, quizás para obtener su perdón. Tal vez sea así. O quizás todo sea producto de una transformación más biológica que ética, y sea la edad misma del protagonista el motor de sus acciones. O, seguramente, todo provenga de la suma de ambas cosas.
El magistrado es y se siente viejo, y eso le afecta en igual medida que las atrocidades cometidas por los suyos. Llega a decir "Cuanto mayor es el hombre, más grotescos se consideran sus emparejamientos, como los espasmos de un animal moribundo". Terrible y miserable visión del crepúsculo. Lo cierto es que se da un paralelismo claro entre la vejez del personaje y la del caduco régimen. Al final, como en el poema de Cavafis que lo inspira, los bárbaros no constituyen más que el medio para que el régimen se perpetúe. El verano acaba, y otras estaciones llegan para cerrar el ciclo y volver a comenzarlo todo, para superponer más cadáveres a los que yacen bajo la arena, apiñados en las antiguas ruinas, pasado y futuro de la fortaleza. La bellísima y terrible imagen final, un frente nuboso que trae de vuelta el invierno, cierra con su carga metafórica el libro arrojándolo de forma definitiva en los dominios de la desesperanza.
Desgracia.
Desgracia.
A los cincuenta y dos años, David Lurie tiene poco de lo que enorgullecerse. Con dos divorcios a sus espaldas, apaciguar el deseo es su única aspiración; sus clases en la universidad son un mero trámite para él y para los estudiantes. Cuando se destapa su relación con una alumna, David, en un acto de soberbia, preferirá renunciar a su puesto antes que disculparse en público. Rechazado por todos, abandona Ciudad del Cabo y va a visitar la granja de su hija Lucy. Allí, en una sociedad donde los códigos de comportamiento, sean de blancos o de negros, han cambiado; donde el idioma es una herramienta viciada que no sirve a este mundo naciente, David verá hacerse añicos todas sus creencias en una tarde de violencia implacable.
Todo escritor es esclavo de su enfrentamiento directo con el mundo, de modo que su creación literaria se ve condicionada en todo momento por su peripecia vital. La labor del escritor no es enturbiar la realidad, sino iluminar y clarificar allí donde las sombras suelen encontrar acomodo. Ser honesto, sincero. Por tales motivos, el vislumbre  de la senectud produce siempre frutos de amargo e intenso sabor. Hay un conjunto de opuestos que se reitera, un último aspecto de rebeldía o rendición que siempre marca frontera: la sexualidad. Si el magistrado de Esperando a los bárbaros era un hombre vencido por la proximidad del crepúsculo, Henry, protagonista de Desgracia, comienza siendo un ejemplo antitético.
de la senectud produce siempre frutos de amargo e intenso sabor. Hay un conjunto de opuestos que se reitera, un último aspecto de rebeldía o rendición que siempre marca frontera: la sexualidad. Si el magistrado de Esperando a los bárbaros era un hombre vencido por la proximidad del crepúsculo, Henry, protagonista de Desgracia, comienza siendo un ejemplo antitético.
 de la senectud produce siempre frutos de amargo e intenso sabor. Hay un conjunto de opuestos que se reitera, un último aspecto de rebeldía o rendición que siempre marca frontera: la sexualidad. Si el magistrado de Esperando a los bárbaros era un hombre vencido por la proximidad del crepúsculo, Henry, protagonista de Desgracia, comienza siendo un ejemplo antitético.
de la senectud produce siempre frutos de amargo e intenso sabor. Hay un conjunto de opuestos que se reitera, un último aspecto de rebeldía o rendición que siempre marca frontera: la sexualidad. Si el magistrado de Esperando a los bárbaros era un hombre vencido por la proximidad del crepúsculo, Henry, protagonista de Desgracia, comienza siendo un ejemplo antitético. "La gran tragedia del hombre es que, aunque el cuerpo envejece, el deseo no muere", asevera la voz de Michel Houellebecq en La posibilidad de una isla, su última novela. Henry, protagonista de Desgracia, podría estar muy de acuerdo con tal afirmación. El docente comienza la narración inmerso en una irrefrenable búsqueda de la satisfacción del deseo y al final de la historia acaba completamente derrotado, resignado a la nueva posición existencial y social que ocupa. Seduce a una joven aprovechando su posición, basándose en una loa sin matices del deseo sexual. Es descubierto, y tras su renuncia a reconocer su acto como denostable, se exilia al campo, a la granja de su hija, donde una tarde es víctima del ataque violento de tres personas, en el que él es golpeado y casi incinerado y ella es violada.
No hay reflexiones, no hay discurso directo que así lo indique, pero a través de la fútil batalla de Henry por ajusticiar la agresión se asiste al desmoronamiento de sus valores y seguridad anteriores. Sin que se mencione, el deseo saciado de los criminales se entromete en su concepto anterior del mismo; su discurso ya no casa bien con los nuevos hechos, pues ahora la víctima es su hija. Su intento por hacer justicia choca contra las leyes no escritas del nuevo medio rural post apartheid, que son muy distintas a las suyas. Su incapacidad para entender lo que siente su hija como mujer o para hacerse entender por ella y por el capataz negro, habitante de un mundo distinto, le arrebatan su fe en las palabras.
La metáfora acude de nuevo con fuerza, y en muchos de los episodios la verdad parece emerger a la luz, estar al alcance de los ficticios dedos del lector, sólo para sucumbir inmediatamente a la oscuridad. Coetzee jamás lo pone fácil. La clínica veterinaria, en la que asiste a las sedaciones mortales de los perros, seres sin valía para el mundo, viejos y abandonados, donde Henry tiene episodios fugaces de sexo insatisfactorio; la ópera que estaba componiendo, en la que finalmente renuncia a las palabras y se refugia en el simbolismo; su postramiento ante la madre y la hermana de su joven conquista inicial, todas ellas secuencias de enorme simbolismo, pero de equívoca certeza.
En Desgracia se aprecia una notable evolución. Coetzee ha refinado tanto su estilo narrativo ahorrativo y directo que las descripciones de lugar pasan casi desapercibidas. Como es habitual, en presente, en primera persona, el impacto de la historia es demoledor. La duda, la carencia de asideros de valor universal, recuerdan al lector que fuera de su medio es vulnerable, que la apariencia de civilizacion es sólo eso, una capa de barniz que se puede romper facilmente. Y que en ese caso la única opción válida para sobrevivir, tanto a la edad como al mundo, no es otra que la resignación.
Las novelas de Coetzee son como su escritura. Concretas, compactas, sin adornos, no van mucho más lejos de las 200 páginas, pero su esencia nunca está al descubierto. No son moralizantes, pero la verdad del ser humano habita entre sus lineas, siempre sugerida, nunca concreta. Siempre elusiva.

No hay comentarios:
Publicar un comentario