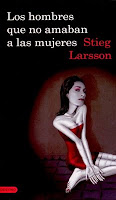Con algunos autores, aquellos a los que el lector profesa una cierta devoción, la espera es un martirio. Han pasado más de cinco años sin poder leer nada del genial Christopher Priest, y la verdad, uno echa de menos el ingenio y el talento siempre presentes en sus (meta)narraciones. Escribí la reseña que viene a continuación, que en su día titulé Magistral juego de espejos, tras leer la que, aún a fecha de hoy, sigue siendo su última novela.
Llega un momento en el que algunos escritores, dominados por una extraña obsesión temática y estilística, dirigen sus pasos hacia un determinado nirvana literario. Una vez alcanzado, se acomodan en él y se imponen la tarea de perfeccionar, obra tras obra, su particular espacio narrativo, atacándolo desde distintos frentes. Si nos ceñimos a nuestro género, la ciencia ficción, habría que citar a ilustres escritores como William Gibson, Philip K. Dick o James Ballard. Y sin duda, a Christopher Priest, autor originario -cómo no- de la New Wave, quien repitiendo esquemas desde diferentes enfoques ha ido creciendo literariamente hasta llegar a El último día de la guerra, si no su novela más redonda, sí en la que mejor ha sabido plasmar su idiosincrasia narrativa.
tras obra, su particular espacio narrativo, atacándolo desde distintos frentes. Si nos ceñimos a nuestro género, la ciencia ficción, habría que citar a ilustres escritores como William Gibson, Philip K. Dick o James Ballard. Y sin duda, a Christopher Priest, autor originario -cómo no- de la New Wave, quien repitiendo esquemas desde diferentes enfoques ha ido creciendo literariamente hasta llegar a El último día de la guerra, si no su novela más redonda, sí en la que mejor ha sabido plasmar su idiosincrasia narrativa.
Priest siempre se ha declarado admirador de la obra de Jorge Luis Borges, pero aunque la influencia directa del argentino es notoria en algunas de sus narraciones, es más reseñable el efecto orientativo que ha tenido en su obra. Priest ha hecho derivar su narrativa hacia un terreno literario ya transitado, hace bastantes años, por Adolfo Bioy Casares, otro grande de la literatura rebajado equivocadamente por algunos a simple epígono borgiano. Un claro ejemplo es el maravilloso cuento “Un verano infinito”, que en los ochenta marcaría para Priest el inicio de un camino sin retorno hacia una voz propia, y que parece una escena sustraída de La invención de Morel, sin duda la obra cumbre del bonaerense. Ha llovido bastante, y la narrativa de Priest, en plena madurez, conserva aún evidentes paralelismos con la creada por el argentino. Sus historias se acercan más a una suerte de realismo fantástico que al género de ciencia ficción. Narrativamente, le pueden más sus personajes que el escenario, aunque como a Bioy Casares, no le importa finiquitarlos, ya sea de manera trágica o exiliándolos a un limbo indefinido. El mayor punto de entendimiento entre ambos escritores se encuentra, sin duda, en su afán por la repetición, en su obsesión por el indiscernimiento entre lo real y lo ficticio, el original y la copia. En este libro tienen una clara muestra de ello: quien haya quedado fascinado con el enigma aéreo que bifurca El último día de la guerra encontrará en “La trama celeste”, irrepetible cuento de Bioy Casares, motivos para el reconocimiento y el asombro.
La novela que nos ocupa reúne los hallazgos de las anteriores obras de Priest. Los mismos acontecimientos son atestiguados desde distintos puntos de vista. La diferencia de versiones crea realidades distintas, o mejor dicho, sólo las crea si el lector así lo decide, pues el diálogo que Priest establece con él va más allá de los caminos habituales que sigue una novela. Por un lado, tenemos la realidad conocida por todos; por el otro, una intención de realidad que, en un intento de concretarse, se cruza con la vigencia creando un juego literario en el que el lector no es un elemento pasivo, pues, siempre en la cuerda floja, ha de sumar y decidir qué partes pertenecen a qué, y finalmente ser testigo externo del resultado final implícito en la construcción, no en lo que se narra.
El último día de la guerra no es una ucronía, es una novela de género bélico que desgrana un cruce de realidades alternativas basadas en dos testimonios disociados. En ese elemento bélico se encuentran las causas de que la novela no sea redonda. El exceso descriptivo con el que Priest alarga las misiones de bombardeo quizá responda a un deseo del autor por remarcar, gracias al aporte de una documentalidad exhaustiva, la línea perteneciente a nuestra realidad, pero lo cierto es que perjudica notablemente el ritmo de la narración, que hasta bien entrado el libro se hace tediosa. Luego, la magnitud del resultado que arroja el juego posterior hace olvidar ese trabajo de lectura inicial.
La novela no es una ucronía porque no responde exclusivamente al consabido what if, sino que (y en esto recuerda a la espléndida El coleccionista de sellos, de Cesar Mallorquí) juega a alternar posibilidades distintas, en este caso con tanta maestría que pudiera parecer que se mezclan, aunque nunca sea así (más bien al contrario, pues las pocas veces que está a punto de ocurrir esa fusión, finalizan bruscamente). En el trasfondo pervive una historia sencilla, el sueño optimista de un hombre bueno que busca instituirse en realidad, y al que sólo la presencia de un tercer personaje -que las leyes de la lógica narrativa invalidarían de no ser precisamente él quien convalida el juego propuesto- concede un atisbo de posibilidad. Para lograr hacer factible el ejercicio metaliterario, Priest tira del mismo arsenal utilizado otras veces: saltos en el tiempo, notas insertas, párrafos de diarios, tiempos verbales distintos… Con estos artificios busca, como en anteriores obras, trascender la norma narrativa, pues le importa más la historia a desarrollar que la linealidad, algo que no por repetido resulta menos fascinante.
La historia biforme de los gemelos Sawyer en la segunda gran guerra, descrita con un estilo narrativo brillante y beneficiada además por el factor autóctono del argumento, supuso para el autor la consecución de los premios Arthur C. Clarke y British Science Fiction, por encima, incluso, de obras maestras como Luz, de M. John Harrison. De la edición española, a cargo de la editorial Minotauro, cabe señalar que a pesar de su excelente presentación en tapa dura y correcta traducción, existen un par de detalles negativos. Puede ser mojigatería el referirme a la escasa fijación de los adornos dorados de la sobrecubierta, que acaban pegados a los dedos, pero sin duda no lo es señalar el enorme desacierto (que desgraciadamente comienza a ser usual) en el cambio del título, cuyo original, The Separation, aparte de ser en su brevedad uno de los sellos de marca del autor, es en esta ocasión tremendamente significativo.
La versión original de esta reseña fue publicada en el nº 39 de la revista Gigamesh.
Llega un momento en el que algunos escritores, dominados por una extraña obsesión temática y estilística, dirigen sus pasos hacia un determinado nirvana literario. Una vez alcanzado, se acomodan en él y se imponen la tarea de perfeccionar, obra
 tras obra, su particular espacio narrativo, atacándolo desde distintos frentes. Si nos ceñimos a nuestro género, la ciencia ficción, habría que citar a ilustres escritores como William Gibson, Philip K. Dick o James Ballard. Y sin duda, a Christopher Priest, autor originario -cómo no- de la New Wave, quien repitiendo esquemas desde diferentes enfoques ha ido creciendo literariamente hasta llegar a El último día de la guerra, si no su novela más redonda, sí en la que mejor ha sabido plasmar su idiosincrasia narrativa.
tras obra, su particular espacio narrativo, atacándolo desde distintos frentes. Si nos ceñimos a nuestro género, la ciencia ficción, habría que citar a ilustres escritores como William Gibson, Philip K. Dick o James Ballard. Y sin duda, a Christopher Priest, autor originario -cómo no- de la New Wave, quien repitiendo esquemas desde diferentes enfoques ha ido creciendo literariamente hasta llegar a El último día de la guerra, si no su novela más redonda, sí en la que mejor ha sabido plasmar su idiosincrasia narrativa.Priest siempre se ha declarado admirador de la obra de Jorge Luis Borges, pero aunque la influencia directa del argentino es notoria en algunas de sus narraciones, es más reseñable el efecto orientativo que ha tenido en su obra. Priest ha hecho derivar su narrativa hacia un terreno literario ya transitado, hace bastantes años, por Adolfo Bioy Casares, otro grande de la literatura rebajado equivocadamente por algunos a simple epígono borgiano. Un claro ejemplo es el maravilloso cuento “Un verano infinito”, que en los ochenta marcaría para Priest el inicio de un camino sin retorno hacia una voz propia, y que parece una escena sustraída de La invención de Morel, sin duda la obra cumbre del bonaerense. Ha llovido bastante, y la narrativa de Priest, en plena madurez, conserva aún evidentes paralelismos con la creada por el argentino. Sus historias se acercan más a una suerte de realismo fantástico que al género de ciencia ficción. Narrativamente, le pueden más sus personajes que el escenario, aunque como a Bioy Casares, no le importa finiquitarlos, ya sea de manera trágica o exiliándolos a un limbo indefinido. El mayor punto de entendimiento entre ambos escritores se encuentra, sin duda, en su afán por la repetición, en su obsesión por el indiscernimiento entre lo real y lo ficticio, el original y la copia. En este libro tienen una clara muestra de ello: quien haya quedado fascinado con el enigma aéreo que bifurca El último día de la guerra encontrará en “La trama celeste”, irrepetible cuento de Bioy Casares, motivos para el reconocimiento y el asombro.
La novela que nos ocupa reúne los hallazgos de las anteriores obras de Priest. Los mismos acontecimientos son atestiguados desde distintos puntos de vista. La diferencia de versiones crea realidades distintas, o mejor dicho, sólo las crea si el lector así lo decide, pues el diálogo que Priest establece con él va más allá de los caminos habituales que sigue una novela. Por un lado, tenemos la realidad conocida por todos; por el otro, una intención de realidad que, en un intento de concretarse, se cruza con la vigencia creando un juego literario en el que el lector no es un elemento pasivo, pues, siempre en la cuerda floja, ha de sumar y decidir qué partes pertenecen a qué, y finalmente ser testigo externo del resultado final implícito en la construcción, no en lo que se narra.
El último día de la guerra no es una ucronía, es una novela de género bélico que desgrana un cruce de realidades alternativas basadas en dos testimonios disociados. En ese elemento bélico se encuentran las causas de que la novela no sea redonda. El exceso descriptivo con el que Priest alarga las misiones de bombardeo quizá responda a un deseo del autor por remarcar, gracias al aporte de una documentalidad exhaustiva, la línea perteneciente a nuestra realidad, pero lo cierto es que perjudica notablemente el ritmo de la narración, que hasta bien entrado el libro se hace tediosa. Luego, la magnitud del resultado que arroja el juego posterior hace olvidar ese trabajo de lectura inicial.
La novela no es una ucronía porque no responde exclusivamente al consabido what if, sino que (y en esto recuerda a la espléndida El coleccionista de sellos, de Cesar Mallorquí) juega a alternar posibilidades distintas, en este caso con tanta maestría que pudiera parecer que se mezclan, aunque nunca sea así (más bien al contrario, pues las pocas veces que está a punto de ocurrir esa fusión, finalizan bruscamente). En el trasfondo pervive una historia sencilla, el sueño optimista de un hombre bueno que busca instituirse en realidad, y al que sólo la presencia de un tercer personaje -que las leyes de la lógica narrativa invalidarían de no ser precisamente él quien convalida el juego propuesto- concede un atisbo de posibilidad. Para lograr hacer factible el ejercicio metaliterario, Priest tira del mismo arsenal utilizado otras veces: saltos en el tiempo, notas insertas, párrafos de diarios, tiempos verbales distintos… Con estos artificios busca, como en anteriores obras, trascender la norma narrativa, pues le importa más la historia a desarrollar que la linealidad, algo que no por repetido resulta menos fascinante.
La historia biforme de los gemelos Sawyer en la segunda gran guerra, descrita con un estilo narrativo brillante y beneficiada además por el factor autóctono del argumento, supuso para el autor la consecución de los premios Arthur C. Clarke y British Science Fiction, por encima, incluso, de obras maestras como Luz, de M. John Harrison. De la edición española, a cargo de la editorial Minotauro, cabe señalar que a pesar de su excelente presentación en tapa dura y correcta traducción, existen un par de detalles negativos. Puede ser mojigatería el referirme a la escasa fijación de los adornos dorados de la sobrecubierta, que acaban pegados a los dedos, pero sin duda no lo es señalar el enorme desacierto (que desgraciadamente comienza a ser usual) en el cambio del título, cuyo original, The Separation, aparte de ser en su brevedad uno de los sellos de marca del autor, es en esta ocasión tremendamente significativo.
La versión original de esta reseña fue publicada en el nº 39 de la revista Gigamesh.