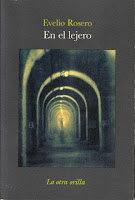Han pasado ya más de cinco años desde que el último volumen de la serie de ciencia ficción escrita por Emilio Bueso fue publicado, ocho desde la aparición del primero. En literatura no es mucho margen, pero sí permite enjuiciar el éxito o la calidad de una obra con un peueño y sano distanciamiento. Por lo que se puede leer en internet, las alabanzas de entonces, algunas dentro de lo ditirámbico, han ido dando paso al olvido que comunmente persigue, en el polo opuesto del sleeper, a toda obra súper promocionada. Poco se habla de aquella trilogía, la cual se acabó recopilando en un solo tomo y cuya adaptación al cómic quedó varada en su primera entrega. Y poco poso ha dejado. En mi opinión, injustamente.
Lo cierto es que, desde el punto de vista de un aficionado a la ciencia ficción, es una lástima. Porque ha sido, seguramente, el proyecto español más ambicioso de este siglo, tanto a nivel de autor como de editorial. Al escritor castellonense le renta más el campo del terror. Tiene obras publicadas en editoriales de fuste como Valdemar y Ediciones B y es más valorado en un género en el que los críticos le tocan las narices bastante menos que los puñeteros de la cf. Cualquier lector que no se haya acercado a su obra se preguntará por qué parece provocar sentimientos tan encontrados, pero basta con abrir uno de sus libros para entenderlo. Bueso es un género en sí mismo, un escritor que coloca su visión de la escritura por encima de las normas. Su estilo es tan inconfundible, su voz literaria tan personal, que puede espantar al amante de la buena literatura y a la vez obsesionar a quien sólo quiera disfrutar de la historia y el escenario.
Durante los tres años de su publicación fui escribiendo para C, la web de crítica literaria, las reseñas de los tres libros. Por la primera recibí en redes un rapapolvo por parte de personas afines a la editorial. Fui bautizado por alguno como "pollavieja", un apelativo que estuvo de moda durante un par de años (todo va a tanta velocidad en este siglo que incluso los insultos caducan pronto). Pasado el tiempo, lo lamento, pero sigo pensando lo mismo de cómo se llevó aquella maniobra comercial. Los libros, sin embargo, han ido creciendo en mi memoria. No ha cambiado nada en cuanto a la valoración literaria, pero opino que sus otras cualidades, especialmente el imaginativo escenario y la diversidad de su naturaleza, la sitúan por derecho propio en el panteón de las principales obras de la ciencia ficción española.
Transcrepuscular
Para todo
aquel que siga la literatura fantástica española y esté al día,
debe de haber sido imposible sustraerse al fenómeno que la editorial
Gigamesh, apoyada en una efectiva explotación del estado actual de
las cosas dentro del mundillo, ha provocado. Supongo que el autor de
Transcrepuscular,
Emilio Bueso, estará muy contento con el despliegue y la efectividad
de la promoción, pero, a mi juicio, esta ha producido un efecto
colateral inverso, una mengua en la atención a la calidad real de la
obra y la objetividad en favor de una devoción por el producto. Y
como producto incluyo, dado su particular talento para la autoventa,
el apellido del propio escritor.
Por decirlo de algún modo, cierta crítica que, aun haciendo el juego, no se reconoce (ni a veces se sabe) parte de la maquinaria publicitaria, se ha limitado a repetir, como si de un mantra se tratara, los argumentos, etiquetas y comentarios que el propio aparato editorial ha ido volcando a través de la sinopsis, de las entrevistas en los medios a editor y autor, de los blurbs, de los textos camuflados como opiniones en Goodreads y otras plataformas de internet. Instrumentos de propaganda que han vomitado una retahíla de conceptos tales como biopunk, evolución por simbiosis, road movie, worldbuilding, ida de olla y un puñado de sentencias más, todas en tono ditirámbico, y que aquellos lectores cortos de criterio han aceptado sin hacerse preguntas, considerando el conjunto como único argumento válido para imprimirle a la novela el marchamo de la excelencia. Curiosamente,
los pocos apuntes propios que he leído provenientes de los
reseñadores hacen referencia al desconcierto que el peculiar estilo
de Bueso, excesivamente coloquial, ha producido en ellos. Un detalle
que, sin embargo, no parece pesar en sus valoraciones finales,
derrotado ante el gran número de puntos a favor asimilados, copiados
desde el argumentario del propio autor y la editorial. La afinidad de
algunos de estos reseñadores con la casa y su escritor es
responsable, también, de que el exceso de expectativas ni siquiera
haya jugado a la contra, como sucede usualmente cuando se da tanto
bombo previo a una obra.
Curiosamente,
los pocos apuntes propios que he leído provenientes de los
reseñadores hacen referencia al desconcierto que el peculiar estilo
de Bueso, excesivamente coloquial, ha producido en ellos. Un detalle
que, sin embargo, no parece pesar en sus valoraciones finales,
derrotado ante el gran número de puntos a favor asimilados, copiados
desde el argumentario del propio autor y la editorial. La afinidad de
algunos de estos reseñadores con la casa y su escritor es
responsable, también, de que el exceso de expectativas ni siquiera
haya jugado a la contra, como sucede usualmente cuando se da tanto
bombo previo a una obra.
En una entrevista aparecida en El País realizada a los dos grandes protagonistas, el editor y el escritor, Emilio Bueso se quejaba medio en broma de que llevaban un buen rato hablando mucho del marketing y nada de la novela. El interés por las especiales características de la edición, en formato de lujo, con un precio elevado y un número limitado de copias, parecía quitarle espacio a lo verdaderamente importante, el texto. De hecho, el editor aprovechaba el altavoz que suponía el periódico para vender su producto de marca sin cortarse (ninguneando a generaciones anteriores de escritores españoles, publicados incluso por la propia editorial; delatando con pésimo gusto la cifra exacta que se iba a embolsar el autor como adelanto; detallando con elogio la fastuosa campaña diseñada...), de lo cual se desprendía una cierta sensación de traslado de protagonismo, del libro a la maniobra de venta. Era posible que, ante esta avalancha de medios, más de un simpatizante escribidor sucumbiera a la gran estrategia promocional. Hasta yo mismo he caído en parte en sus redes; véase si no cuántas palabras van ya sin haber comenzado aún a escribir sobre la obra, sobre su contenido, que es lo realmente importante. Y cuántas más llegarán, ya lo anuncio, al final del texto.
Soslayemos por un momento este cúmulo de intereses espurios para hablar de Transcrepuscular, una novela cuya aparición tenía, a priori, un gran atractivo por sí misma. Bueso es un autor que, si bien no brilla especialmente en el apartado formal, sí cuenta con una gran ambición y una voz diferente, y puede, por lo tanto, aportar perspectivas nuevas e interesantes a la ciencia ficción. Lo demostró en Cenital, una novela que, a pesar de sus defectos de estilo, se instituyó como uno de los postapocalípticos españoles a tener en cuenta, tanto por su carga ideológica como por la fuerza que transmitían algunos de sus episodios. Había, por tanto, una cierta expectativa en los mentideros de la ciencia ficción española por comprobar en qué terreno se situaría la trilogía acometida por Emilio Bueso, si ambicionaría la excelencia de Mundos en el abismo de Aguilera y Redal o se inclinaría por la diversión intrascendente de la Trilogía de las Islas de Angel Torres Quesada; o si, más probablemente, se instalaría en un nicho propio. Leída la primera entrega, no estamos, a mi parecer, ante la mejor obra que haya dado el género en este país, que exclamaba el escritor y traductor Javier Calvo (quizás se refería a la Nueva Narrativa Extraña), pero sí ante lo que se erige, principalmente, como una esperanzadora promesa. Diría que se trata de una buena novela, divertida y ambiciosa, aunque el acierto o desacierto de ciertos planteamientos, pendientes de una futura resolución, se me antojan cruciales para un correcto enjuiciamiento.
La novela cuenta con buenos personajes, un alto vuelo imaginativo y una trama bien desarrollada. Es quizás el diseño del escenario, al que el escritor ha fiado gran parte del peso del libro, el que más dudas (o deudas) de futuro genera. Transcrepuscular es una historia de aventuras en forma de viaje iniciático. En ella se narra la peripecia de una variopinta expedición en busca de un objeto robado. Al igual que en otras series de fantasía (El hobbit cinematográfico sería un buen ejemplo), el primer libro se limita a desarrollar parte del viaje, dando a conocer la fisionomía del mundo por el que transcurre y, a la vez, las peculiaridades de los distintos personajes, así como la semilla de los futuros cambios. La personalidad de los protagonistas responde a distintos arquetipos: el guerrero, el hombre de ciencia y el político. Por el camino, como es preceptivo, se irán añadiendo miembros a la misión animados por intereses propios. “El trapo” es sin duda el más atractivo de ellos, por carisma y porque es el que mayor rendimiento presta, desde el punto de vista humorístico, a la particular voz coloquial con la que Bueso narra usualmente sus historias. Sin embargo, es el personaje principal, a través de cuyo punto de vista conocemos hechos y escenario, el mejor trabajado de todos ellos, pues al contrario que el resto, evoluciona interiormente, crece con sus descubrimientos adquiriendo, gradualmente, un concepto nuevo del mundo.
Pero la carga crítica del libro no se limita a los detalles que conducen a este crecimiento personal. Se encuentra, principalmente, en la propia configuración de la sociedad del Círculo Crepuscular, un sistema estratificado que mide la importancia de sus ciudadanos según la función que estos tengan, casi un sistema de castas basado en el nicho profesional. Los miembros de la misión no tienen nombre, son reconocidos por su función social, el Alguacil, el Astrólogo, la Regidora...lo cual apunta al primado de la función sobre la individualidad. Así, cada papel marca el origen del individuo y los valores en los que será educado, los indicados a su vez para el servicio posterior a la comunidad. Esta situación social no responde, sin embargo, a un mandato deliberado como el que suele darse en las distopías, sino que parece ser el estado natural de las cosas, aceptado como tal por sus ciudadanos. Hay también una crítica expresada directamente por boca de algún personaje, algo muy común en la escritura de Bueso, sobre la falta de alteridad, tanto de las naciones como de los individuos. Esta queja directa, curiosamente contraria a la crítica social dimanada del la configuración del sistema, se suma, sin embargo, a ella en la misma dirección.
Tenemos una sociedad que considera a los individuos engranajes de un todo, y un personaje que se queja del excesivo individualismo que nos hace ignorar al otro, lo cual expresa un deseo de suma, de integración en una entidad mayor. Un tercer detalle se une a todo ello, y es la forma en la que el sexo, la forma más directa de comunión con el otro, es tratado en el libro. Primero, como un acto ajeno a sus participantes, una violación de los cuerpos del Astrólogo y la Regidora, gobernados por sus simbiontes; luego, como otro acto en el que otro de los protagonistas acaba asesinando de forma extrema a una prostituta, también de forma involuntaria. El protagonista principal es, no casualmente, un eunuco y el único de los personajes que se resiste a la simbiosis con los extraños moluscos que proliferan en ese mundo. Hay un reflejo entre sexo insano y simbiosis que lanza un mensaje de rechazo a este proceso asociativo, y sin embargo, los elementos de crítica antes mencionados apuntan hacia la pérdida de la individualidad en bien de la asociación. Este doble juego de lo correcto y lo incorrecto culmina en el último acto de la novela, produciendo un efecto sembrado anteriormente, no por esperado menos satisfactorio.
En superficie, el primer nivel de lectura delata a Transcrepuscular como una aventura pulp, narrada en clave de fantasía y con un trasfondo de ciencia ficción. Es un viaje de descubrimiento por paisajes exóticos y ruinas de civilizaciones perdidas, con duelos a muerte, vuelos en insectos enormes y hasta un combate contra hormigas gigantes en un coliseo subterráneo. En este mundo, la civilización subsiste en el terminador de un planeta acoplado por marea, con la noche perpetua a un lado y el sol golpeando eternamente el otro. Los humanos viven en simbiosis con una suerte de moluscos diversos, presuntamente autóctonos, que les confieren distintas habilidades. Es precisamente esta relación la que se ve complementada por el elemento crítico, señalándola, junto al viaje en sí, como el centro de la obra. Aunque es necesario aclarar que si bien eso convierte a Transcrepuscular en el anunciado biopunk del que habla la presentación (o ribofunk si hacemos caso a Paul Di Filippo), la tan cacareada condición de motor evolutivo de la simbiosis no aparece en ningún momento. Solo se percibe un cambio físico en el gremio de los animistas, seres humanos que, merced a alojar decenas de simbiontes, se han convertido en masas amorfas. Considerar eso como evolución parece algo aventurado. La simbiosis, una mera asociación que apunta a parasitismo al final de la historia, no produce cambios, si hacemos caso a la información que arroja este volumen. La cita de la polémica bióloga Lynn Margulis, colocada misteriosamente entre el penúltimo y el último capítulo, parece más un anuncio de lo que viene que un refrendo de lo ya leído.
Un último aspecto a señalar es el de la configuración del mundo en el que transcurre la aventura, que en su morfología, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los universos de fantasía, busca la verosimilitud en un entorno de ciencia ficción. Como ya he mencionado, la sociedad descrita vive en el terminador de un planeta que presenta acoplamiento de marea, esto es, que su periodo de rotación coincide con el de traslación alrededor de su estrella. Eso hace que siempre presente a su sol la misma cara, lo cual, dependiendo de la proximidad, convierte el lado diurno en un horno y el nocturno en un congelador. La vida solo es posible en la franja que media entre ambos. La novela parece presentar datos anómalos, pues en un terminador de este tipo el crepúsculo o el amanecer, dependiendo de a qué lado del planeta estés, es continuo, el sol siempre se ve pegado a la linea del horizonte, permanece fijo, y sin embargo, en la novela el sol sale y se pone repetidas veces. No me atrevo a afirmar aún, rememorando el caso más famoso del pasado, que el mundo anillo sea inestable, pero sí es otro misterio que Bueso habrá de aclarar en los siguientes volúmenes, en los que, quizás, el astro verde Jiangnu cobre una mayor importancia. En todo caso, no parece que estemos ante una obra de ciencia ficción dura, y los errores de ese tipo solo son relevantes si se denota una ambición por que lo sea.
No lo fueron en Invernáculo, de Brian Aldiss, una obra a la que Transcrepuscular le debe, y hasta qué punto, inspiración y estética. Sin llegar a ser una adaptación como la que realizara Carlos Giménez en Hom, es innegable que se trata de la obra de referencia para esta novela. En el libro de Aldiss, la Tierra se ha detenido y presenta, en su lado visible, una naturaleza salvaje repleta de insectos gigantes y plantas devoradoras. Al joven protagonista, Gren, se le adhiere a la cabeza una morilla telépata caída de un árbol. Siguiendo su influjo, con el hongo pegado al cráneo, el humano de pequeña estatura viajará hasta el terminador buscando el lado oscuro del planeta. Hay también arañas gigantes en las copas de los árboles, que si bien no salen en Transcrepuscular, sí podrían estar presentes en la continuación, pues la sinopsis (“bosques de helechos plagados de arañas gigantes”) así lo promete. Invernáculo fue muy criticada en su día por su falta de rigor científico. James Blish llegó a calificarla como “absoluto sinsentido”, y sin embargo aún es recordada. La obra de Bueso parece seguir a su referente incluso en eso.
O tal vez no. Porque, como escribí al principio, esta novela es, antes que nada, una promesa. Nada hay explicado todavía. Bueso ha escrito esta vez con mejor pulso, con una concisión que le aporta una gran agilidad a la narración. Ha medido bien los tiempos, ha estructurado sabiamente el relato y acelerado al final, como es preceptivo. Y aunque le haya llevado a errores puntuales (un personaje que ignora lo que son los evangelios se piensa poniéndose una corona de espinas), con la utilización de la primera persona ha evitado esa sensación de ligereza, en el mal sentido, que producía el uso de la voz cheli en sus anteriores novelas, una voz más creíble en la cabeza de un personaje que en la del narrador. Con ella, desde la percepción del protagonista, las humoradas del Trapo, el mejor personaje de este libro, han resultado tremendamente efectivas. Pero decía que nada sabemos aún, porque toda la información de la mecánica celeste que le ha llegado al lector ha venido de la mano de un personaje, el Astrólogo, que bien podría mentir o estar mal informado. La propia percepción que el lector tiene de los hechos está pasada por el filtro del Alguacil, así que todo está abierto a nuevas interpretaciones y sorpresas venideras.
Esta primera entrega de la trilogía “Los ojos bizcos del sol”, de agradable lectura, deja, pues, tanto ruido como nueces. Es una novela entretenida, divertida, buena a la espera de diversas aclaraciones, pero el fenómeno montado a su alrededor ha acabado por eclipsar un tanto la narrativa. El seguimiento a ciegas que ha tenido la zanahoria publicitaria, con gran parte de la blogosfera actuando como agentes del aparato sin siquiera comprenderlo, delata parte de la situación actual del fandom. El acceso a la escritura que da internet, sin un método de filtrado, ha hecho que surja una crítica más centrada en agradar que en hacer una disección teórica de la obra. Hay cosas en cómo ha sido recibida esta obra que producen bastante perplejidad. Leer cómo entendidos bregados en el género alaban la construcción de un mundo de ficción (el worldbuilding de marras, término que corre como una infección de teclado en teclado) que en cuanto a su rigor científico presenta anomalías que el autor habrá de explicar; cómo elogian divertidos la trama calificándola de “ida de olla”, las mismas palabras que usó el autor, ignorando decenas de obras anteriores que deben de haber leído y que cuentan con argumentos y escenarios bastante más desquiciados; cómo repiten el calificativo de road movie, citado en la sinopsis, para definir una aventura cuyo viaje transcurre exclusivamente por el aire y sobre las vías; cómo aluden a la simbiosis como motor evolutivo sin decir por qué, sin plantear otro argumento que el de haberlo visto en la contraportada, señala un triunfo absoluto de la campaña de marketing de Gigamesh y una falta de criterio notable en los reseñadores.
Subsolar
Por decirlo de algún modo, cierta crítica que, aun haciendo el juego, no se reconoce (ni a veces se sabe) parte de la maquinaria publicitaria, se ha limitado a repetir, como si de un mantra se tratara, los argumentos, etiquetas y comentarios que el propio aparato editorial ha ido volcando a través de la sinopsis, de las entrevistas en los medios a editor y autor, de los blurbs, de los textos camuflados como opiniones en Goodreads y otras plataformas de internet. Instrumentos de propaganda que han vomitado una retahíla de conceptos tales como biopunk, evolución por simbiosis, road movie, worldbuilding, ida de olla y un puñado de sentencias más, todas en tono ditirámbico, y que aquellos lectores cortos de criterio han aceptado sin hacerse preguntas, considerando el conjunto como único argumento válido para imprimirle a la novela el marchamo de la excelencia.
 Curiosamente,
los pocos apuntes propios que he leído provenientes de los
reseñadores hacen referencia al desconcierto que el peculiar estilo
de Bueso, excesivamente coloquial, ha producido en ellos. Un detalle
que, sin embargo, no parece pesar en sus valoraciones finales,
derrotado ante el gran número de puntos a favor asimilados, copiados
desde el argumentario del propio autor y la editorial. La afinidad de
algunos de estos reseñadores con la casa y su escritor es
responsable, también, de que el exceso de expectativas ni siquiera
haya jugado a la contra, como sucede usualmente cuando se da tanto
bombo previo a una obra.
Curiosamente,
los pocos apuntes propios que he leído provenientes de los
reseñadores hacen referencia al desconcierto que el peculiar estilo
de Bueso, excesivamente coloquial, ha producido en ellos. Un detalle
que, sin embargo, no parece pesar en sus valoraciones finales,
derrotado ante el gran número de puntos a favor asimilados, copiados
desde el argumentario del propio autor y la editorial. La afinidad de
algunos de estos reseñadores con la casa y su escritor es
responsable, también, de que el exceso de expectativas ni siquiera
haya jugado a la contra, como sucede usualmente cuando se da tanto
bombo previo a una obra.En una entrevista aparecida en El País realizada a los dos grandes protagonistas, el editor y el escritor, Emilio Bueso se quejaba medio en broma de que llevaban un buen rato hablando mucho del marketing y nada de la novela. El interés por las especiales características de la edición, en formato de lujo, con un precio elevado y un número limitado de copias, parecía quitarle espacio a lo verdaderamente importante, el texto. De hecho, el editor aprovechaba el altavoz que suponía el periódico para vender su producto de marca sin cortarse (ninguneando a generaciones anteriores de escritores españoles, publicados incluso por la propia editorial; delatando con pésimo gusto la cifra exacta que se iba a embolsar el autor como adelanto; detallando con elogio la fastuosa campaña diseñada...), de lo cual se desprendía una cierta sensación de traslado de protagonismo, del libro a la maniobra de venta. Era posible que, ante esta avalancha de medios, más de un simpatizante escribidor sucumbiera a la gran estrategia promocional. Hasta yo mismo he caído en parte en sus redes; véase si no cuántas palabras van ya sin haber comenzado aún a escribir sobre la obra, sobre su contenido, que es lo realmente importante. Y cuántas más llegarán, ya lo anuncio, al final del texto.
Soslayemos por un momento este cúmulo de intereses espurios para hablar de Transcrepuscular, una novela cuya aparición tenía, a priori, un gran atractivo por sí misma. Bueso es un autor que, si bien no brilla especialmente en el apartado formal, sí cuenta con una gran ambición y una voz diferente, y puede, por lo tanto, aportar perspectivas nuevas e interesantes a la ciencia ficción. Lo demostró en Cenital, una novela que, a pesar de sus defectos de estilo, se instituyó como uno de los postapocalípticos españoles a tener en cuenta, tanto por su carga ideológica como por la fuerza que transmitían algunos de sus episodios. Había, por tanto, una cierta expectativa en los mentideros de la ciencia ficción española por comprobar en qué terreno se situaría la trilogía acometida por Emilio Bueso, si ambicionaría la excelencia de Mundos en el abismo de Aguilera y Redal o se inclinaría por la diversión intrascendente de la Trilogía de las Islas de Angel Torres Quesada; o si, más probablemente, se instalaría en un nicho propio. Leída la primera entrega, no estamos, a mi parecer, ante la mejor obra que haya dado el género en este país, que exclamaba el escritor y traductor Javier Calvo (quizás se refería a la Nueva Narrativa Extraña), pero sí ante lo que se erige, principalmente, como una esperanzadora promesa. Diría que se trata de una buena novela, divertida y ambiciosa, aunque el acierto o desacierto de ciertos planteamientos, pendientes de una futura resolución, se me antojan cruciales para un correcto enjuiciamiento.
La novela cuenta con buenos personajes, un alto vuelo imaginativo y una trama bien desarrollada. Es quizás el diseño del escenario, al que el escritor ha fiado gran parte del peso del libro, el que más dudas (o deudas) de futuro genera. Transcrepuscular es una historia de aventuras en forma de viaje iniciático. En ella se narra la peripecia de una variopinta expedición en busca de un objeto robado. Al igual que en otras series de fantasía (El hobbit cinematográfico sería un buen ejemplo), el primer libro se limita a desarrollar parte del viaje, dando a conocer la fisionomía del mundo por el que transcurre y, a la vez, las peculiaridades de los distintos personajes, así como la semilla de los futuros cambios. La personalidad de los protagonistas responde a distintos arquetipos: el guerrero, el hombre de ciencia y el político. Por el camino, como es preceptivo, se irán añadiendo miembros a la misión animados por intereses propios. “El trapo” es sin duda el más atractivo de ellos, por carisma y porque es el que mayor rendimiento presta, desde el punto de vista humorístico, a la particular voz coloquial con la que Bueso narra usualmente sus historias. Sin embargo, es el personaje principal, a través de cuyo punto de vista conocemos hechos y escenario, el mejor trabajado de todos ellos, pues al contrario que el resto, evoluciona interiormente, crece con sus descubrimientos adquiriendo, gradualmente, un concepto nuevo del mundo.
Pero la carga crítica del libro no se limita a los detalles que conducen a este crecimiento personal. Se encuentra, principalmente, en la propia configuración de la sociedad del Círculo Crepuscular, un sistema estratificado que mide la importancia de sus ciudadanos según la función que estos tengan, casi un sistema de castas basado en el nicho profesional. Los miembros de la misión no tienen nombre, son reconocidos por su función social, el Alguacil, el Astrólogo, la Regidora...lo cual apunta al primado de la función sobre la individualidad. Así, cada papel marca el origen del individuo y los valores en los que será educado, los indicados a su vez para el servicio posterior a la comunidad. Esta situación social no responde, sin embargo, a un mandato deliberado como el que suele darse en las distopías, sino que parece ser el estado natural de las cosas, aceptado como tal por sus ciudadanos. Hay también una crítica expresada directamente por boca de algún personaje, algo muy común en la escritura de Bueso, sobre la falta de alteridad, tanto de las naciones como de los individuos. Esta queja directa, curiosamente contraria a la crítica social dimanada del la configuración del sistema, se suma, sin embargo, a ella en la misma dirección.
Tenemos una sociedad que considera a los individuos engranajes de un todo, y un personaje que se queja del excesivo individualismo que nos hace ignorar al otro, lo cual expresa un deseo de suma, de integración en una entidad mayor. Un tercer detalle se une a todo ello, y es la forma en la que el sexo, la forma más directa de comunión con el otro, es tratado en el libro. Primero, como un acto ajeno a sus participantes, una violación de los cuerpos del Astrólogo y la Regidora, gobernados por sus simbiontes; luego, como otro acto en el que otro de los protagonistas acaba asesinando de forma extrema a una prostituta, también de forma involuntaria. El protagonista principal es, no casualmente, un eunuco y el único de los personajes que se resiste a la simbiosis con los extraños moluscos que proliferan en ese mundo. Hay un reflejo entre sexo insano y simbiosis que lanza un mensaje de rechazo a este proceso asociativo, y sin embargo, los elementos de crítica antes mencionados apuntan hacia la pérdida de la individualidad en bien de la asociación. Este doble juego de lo correcto y lo incorrecto culmina en el último acto de la novela, produciendo un efecto sembrado anteriormente, no por esperado menos satisfactorio.
En superficie, el primer nivel de lectura delata a Transcrepuscular como una aventura pulp, narrada en clave de fantasía y con un trasfondo de ciencia ficción. Es un viaje de descubrimiento por paisajes exóticos y ruinas de civilizaciones perdidas, con duelos a muerte, vuelos en insectos enormes y hasta un combate contra hormigas gigantes en un coliseo subterráneo. En este mundo, la civilización subsiste en el terminador de un planeta acoplado por marea, con la noche perpetua a un lado y el sol golpeando eternamente el otro. Los humanos viven en simbiosis con una suerte de moluscos diversos, presuntamente autóctonos, que les confieren distintas habilidades. Es precisamente esta relación la que se ve complementada por el elemento crítico, señalándola, junto al viaje en sí, como el centro de la obra. Aunque es necesario aclarar que si bien eso convierte a Transcrepuscular en el anunciado biopunk del que habla la presentación (o ribofunk si hacemos caso a Paul Di Filippo), la tan cacareada condición de motor evolutivo de la simbiosis no aparece en ningún momento. Solo se percibe un cambio físico en el gremio de los animistas, seres humanos que, merced a alojar decenas de simbiontes, se han convertido en masas amorfas. Considerar eso como evolución parece algo aventurado. La simbiosis, una mera asociación que apunta a parasitismo al final de la historia, no produce cambios, si hacemos caso a la información que arroja este volumen. La cita de la polémica bióloga Lynn Margulis, colocada misteriosamente entre el penúltimo y el último capítulo, parece más un anuncio de lo que viene que un refrendo de lo ya leído.
Un último aspecto a señalar es el de la configuración del mundo en el que transcurre la aventura, que en su morfología, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los universos de fantasía, busca la verosimilitud en un entorno de ciencia ficción. Como ya he mencionado, la sociedad descrita vive en el terminador de un planeta que presenta acoplamiento de marea, esto es, que su periodo de rotación coincide con el de traslación alrededor de su estrella. Eso hace que siempre presente a su sol la misma cara, lo cual, dependiendo de la proximidad, convierte el lado diurno en un horno y el nocturno en un congelador. La vida solo es posible en la franja que media entre ambos. La novela parece presentar datos anómalos, pues en un terminador de este tipo el crepúsculo o el amanecer, dependiendo de a qué lado del planeta estés, es continuo, el sol siempre se ve pegado a la linea del horizonte, permanece fijo, y sin embargo, en la novela el sol sale y se pone repetidas veces. No me atrevo a afirmar aún, rememorando el caso más famoso del pasado, que el mundo anillo sea inestable, pero sí es otro misterio que Bueso habrá de aclarar en los siguientes volúmenes, en los que, quizás, el astro verde Jiangnu cobre una mayor importancia. En todo caso, no parece que estemos ante una obra de ciencia ficción dura, y los errores de ese tipo solo son relevantes si se denota una ambición por que lo sea.
No lo fueron en Invernáculo, de Brian Aldiss, una obra a la que Transcrepuscular le debe, y hasta qué punto, inspiración y estética. Sin llegar a ser una adaptación como la que realizara Carlos Giménez en Hom, es innegable que se trata de la obra de referencia para esta novela. En el libro de Aldiss, la Tierra se ha detenido y presenta, en su lado visible, una naturaleza salvaje repleta de insectos gigantes y plantas devoradoras. Al joven protagonista, Gren, se le adhiere a la cabeza una morilla telépata caída de un árbol. Siguiendo su influjo, con el hongo pegado al cráneo, el humano de pequeña estatura viajará hasta el terminador buscando el lado oscuro del planeta. Hay también arañas gigantes en las copas de los árboles, que si bien no salen en Transcrepuscular, sí podrían estar presentes en la continuación, pues la sinopsis (“bosques de helechos plagados de arañas gigantes”) así lo promete. Invernáculo fue muy criticada en su día por su falta de rigor científico. James Blish llegó a calificarla como “absoluto sinsentido”, y sin embargo aún es recordada. La obra de Bueso parece seguir a su referente incluso en eso.
O tal vez no. Porque, como escribí al principio, esta novela es, antes que nada, una promesa. Nada hay explicado todavía. Bueso ha escrito esta vez con mejor pulso, con una concisión que le aporta una gran agilidad a la narración. Ha medido bien los tiempos, ha estructurado sabiamente el relato y acelerado al final, como es preceptivo. Y aunque le haya llevado a errores puntuales (un personaje que ignora lo que son los evangelios se piensa poniéndose una corona de espinas), con la utilización de la primera persona ha evitado esa sensación de ligereza, en el mal sentido, que producía el uso de la voz cheli en sus anteriores novelas, una voz más creíble en la cabeza de un personaje que en la del narrador. Con ella, desde la percepción del protagonista, las humoradas del Trapo, el mejor personaje de este libro, han resultado tremendamente efectivas. Pero decía que nada sabemos aún, porque toda la información de la mecánica celeste que le ha llegado al lector ha venido de la mano de un personaje, el Astrólogo, que bien podría mentir o estar mal informado. La propia percepción que el lector tiene de los hechos está pasada por el filtro del Alguacil, así que todo está abierto a nuevas interpretaciones y sorpresas venideras.
Esta primera entrega de la trilogía “Los ojos bizcos del sol”, de agradable lectura, deja, pues, tanto ruido como nueces. Es una novela entretenida, divertida, buena a la espera de diversas aclaraciones, pero el fenómeno montado a su alrededor ha acabado por eclipsar un tanto la narrativa. El seguimiento a ciegas que ha tenido la zanahoria publicitaria, con gran parte de la blogosfera actuando como agentes del aparato sin siquiera comprenderlo, delata parte de la situación actual del fandom. El acceso a la escritura que da internet, sin un método de filtrado, ha hecho que surja una crítica más centrada en agradar que en hacer una disección teórica de la obra. Hay cosas en cómo ha sido recibida esta obra que producen bastante perplejidad. Leer cómo entendidos bregados en el género alaban la construcción de un mundo de ficción (el worldbuilding de marras, término que corre como una infección de teclado en teclado) que en cuanto a su rigor científico presenta anomalías que el autor habrá de explicar; cómo elogian divertidos la trama calificándola de “ida de olla”, las mismas palabras que usó el autor, ignorando decenas de obras anteriores que deben de haber leído y que cuentan con argumentos y escenarios bastante más desquiciados; cómo repiten el calificativo de road movie, citado en la sinopsis, para definir una aventura cuyo viaje transcurre exclusivamente por el aire y sobre las vías; cómo aluden a la simbiosis como motor evolutivo sin decir por qué, sin plantear otro argumento que el de haberlo visto en la contraportada, señala un triunfo absoluto de la campaña de marketing de Gigamesh y una falta de criterio notable en los reseñadores.
Antisolar
Para muchos de sus lectores y unos cuantos críticos, los textos de Emilio Bueso producen el mismo efecto que un puñetazo en el estómago, un directo al hígado o un gancho a la mandíbula. Con estas frases lo reflejan en sus opiniones y reseñas. Para sus incondicionales, las historias de Bueso son revolucionarias, inesperadas idas de olla, una puta locura; leerlas, dicen, es apostarse el pellejo, jugar a la ruleta rusa y exponerse a una literatura nunca vista. ¿Por qué los libros de Bueso parecen afectar a sus adeptos hasta, por decirlo de algún modo, reventarles la patata? Gran parte de ese efecto, tan contundente como viral, habría que apuntárselo a la imagen que el propio escritor ha ido potenciando en sus discursos, pero la simple propagación por simpatía no es suficiente de por sí para provocar semejante emoción en tal número de personas. Hay algo más, y a poco que se fije, un lector atento podrá encontrar la explicación acudiendo al foco de origen, en novelas como Cenital, Esta noche arderá el cielo o la muy publicitada Transcrepuscular; y de forma más evidente aún, en Antisolar, su continuación. El secreto a voces reside, precisamente, en eso mismo, en la voz narrativa, de la que hablaré al final, después de referirme a una obviedad y acometer un breve análisis.
En una serie lineal como ésta, siempre es más complicado para el critico elaborar un texto largo sobre las continuaciones que sobre el libro que la originó. La materia de la que hablar se reduce, puesto que el escenario, los personajes y la trama ya fueron presentados en el libro anterior y tratados por el reseñador en el análisis que éste dedicó al primer volumen. Le queda entonces, para no repetirse, limitar el estudio a las novedades y a la evolución de lo ya planteado, a valorar cómo se desarrolla lo que quedó en el aire. Para el escritor la restricción es parecida. Sí, ya tiene “hecha” una gran parte del trabajo, pero eso, precisamente, coloca en primer plano su capacidad imaginativa, su pericia para introducir elementos originales que se integren bien con lo anterior y consolidar y hacer avanzar la trama principal mediante un correcto desarrollo de las distintas subtramas, sean estas heredadas o nuevas. El director de cine Juan Antonio Bayona, que acaba de estrenar con éxito “Jurassic World 2”, decía, hace unos días: “...hay algo gratificante en estas continuaciones y es que en estos episodios es cuando la historia se vuelve más compleja. Es el nudo de la historia. Coges las repercusiones de la parte inicial y las llevas de la forma más compleja posible a la tercera”. Y sin romper la coherencia con el mundo preestablecido, o al menos con cierta continuidad en la historia, apuntaría yo.
En los volúmenes intermedios de una serie, el lector espera que se dé una cierta evolución en la historia sin que cambie del todo el fondo que le sedujo en la primera entrega. Es decir, busca esa complejización y función de puente a la que se refiere el realizador español; tanto la confirmación de los valores que le gustaron en la primera parte como el crecimiento de aquello que los conforman: el escenario, las subtramas, los personajes e incluso el mensaje, que no siempre existe. ¿Qué hay de eso en Antisolar? Digamos que el relato de aventuras se mantiene, que los personajes evolucionan un poco, que las nuevas localizaciones fascinan por igual, que hay menos profundidad de contenido, que se añade poca información a la trama principal y, sobre todo, que la voz del narrador agudiza su presencia.
¿Qué hay de eso en Antisolar? Digamos que el relato de aventuras se mantiene, que los personajes evolucionan un poco, que las nuevas localizaciones fascinan por igual, que hay menos profundidad de contenido, que se añade poca información a la trama principal y, sobre todo, que la voz del narrador agudiza su presencia.
En los volúmenes intermedios de una serie, el lector espera que se dé una cierta evolución en la historia sin que cambie del todo el fondo que le sedujo en la primera entrega. Es decir, busca esa complejización y función de puente a la que se refiere el realizador español; tanto la confirmación de los valores que le gustaron en la primera parte como el crecimiento de aquello que los conforman: el escenario, las subtramas, los personajes e incluso el mensaje, que no siempre existe.
 ¿Qué hay de eso en Antisolar? Digamos que el relato de aventuras se mantiene, que los personajes evolucionan un poco, que las nuevas localizaciones fascinan por igual, que hay menos profundidad de contenido, que se añade poca información a la trama principal y, sobre todo, que la voz del narrador agudiza su presencia.
¿Qué hay de eso en Antisolar? Digamos que el relato de aventuras se mantiene, que los personajes evolucionan un poco, que las nuevas localizaciones fascinan por igual, que hay menos profundidad de contenido, que se añade poca información a la trama principal y, sobre todo, que la voz del narrador agudiza su presencia. La narración transcurre en el mismo planeta, pero bajo una fenomenología climática diferente. Recordemos que, al tener acoplamiento de marea, el astro en el que tiene lugar la acción se divide en tres regiones sometidas a un clima marcadamente distinto. Los protagonistas se han trasladado desde el terminador, el tibio círculo crepuscular por el que discurrió la primera parte, a la cara oculta del planeta, que, al no recibir nunca la luz de su estrella, está sometido a una perpetua oscuridad y bajas temperaturas. En Antisolar, la sensación de viaje es inferior a la que se obtenía en la primera parte. En realidad, los protagonistas visitan tres puntos específicos del hemisferio nocturno y acaban realizando un trayecto submarino hacia el lado iluminado del planeta en el que, se supone, acontecerá la tercera y última parte de la serie. Una ciudad futurista deshabitada, un pecio varado en tierra y una fortaleza ubicada en el fondo de una gigantesca grieta son los tres lugares que los protagonistas compartirán con el lector y en los que intentarán sobrevivir a diversos encuentros peligrosos y continuar viaje.
Es precisamente en esa especie de castillo medieval, cuyos días y noches se rigen por la luz que emiten los moluscos encastrados en las paredes del abismo, donde Antisolar vuelve a parafrasear al género de fantasía de manera clara. Aunque la presencia de ese subgénero sea menor en esta segunda novela, todavía subsiste en cierta parte de la narración y, especialmente, en este tramo del libro, en el que las imágenes de castillos, monjes y dragones sugieren fantasía. No lo hacen desde el contenido, que las explica ajustándose a la trama de ciencia ficción, pero sí desde su apariencia. La conjugación de ambas ramas del fantástico, presente también en esta continuación, confirma una ambición de mixtura genérica en la serie, al menos en cuanto al aspecto o la estética. En cuanto al fondo no hay tal cosa. No se da una profundización en la fantasía, pero tampoco en la ciencia ficción. Es todo fisonomía. Pasajes que podrían despertar el sentido de la maravilla, por ejemplo, no explotan ese logro. El desinterés por la profundización en las claves del género se evidencia también en la parquedad con la que este volumen trata el posible componente de hard sf, la rapidez con la que se desprende de cualquier posible duda que la dinámica astral dejara planteada en Transcrepuscular. Como quien retira un molesto moscón con la mano, el asunto de las noches y los días, que deberían ser imperceptibles en la zona crepuscular de un planeta acoplado a su estrella pero aparecen con regularidad y de forma notoria en la anterior novela, queda explicado en estas dos líneas de diálogo:
-Sol. Sol Siete. ¿Sabes que un mediodía del Círculo son siete anochecidas rápidas seguidas?
-Las nutaciones de Jiangnu. Siete basculaciones periódicas y... Sun Qi. El nombre te va que ni pintado.
Esta frugalidad en lo científico no concuerda con la exhaustiva documentación que el autor dijo haber manejado, pero la maniobra es la más sensata, la habitual con la que un escritor libera a un libro de improductivas obligaciones, el mensaje de que esto no es ciencia ficción dura y que, por lo tanto, el lector no tiene por qué buscarla. En realidad, esta novela, junto con la anterior y, presumo, la que cerrará el ciclo, al margen de su ambición intergenérica -o quizás ayudadas por ella-, conforman un conjunto de literatura que puede ser calificada sin riesgo como pulp (o biopulp, para quien anhele la etiqueta molona) más emparentada con las desinhibidas aventuras planetarias de los años 30 del pasado siglo que con la fantasía y la cf actuales. La frivolidad, el humor y el exotismo del pulp, así como su lenguaje coloquial, están presentes en el libro de Bueso. Hay acción, sexo y fauna exótica. Se da, incluso, un cierto componente adolescente propio de esa etiqueta, señalado por las menciones a la juventud del Trapo o al comportamiento poco adulto del enamorado Alguacil. Pero es, sobre todo, en el estilo literario ligero y en el espíritu de aventura que gobierna esta serie donde estos dos libros se acercan ineludiblemente a aquellas historias sin complejos de hace casi cien años.
Y es que, más allá de la voz peculiar y de algunos tratamientos extravagantes, el principal valor de esta novela es su afán imaginativo, tanto en lo individual como en lo referente al escenario, aunque sean las imágenes en sí mismas y no la retórica para describirlas lo que marca su interés. Ni la oscuridad eterna del paisaje ni el frío dominante transmiten todo el efecto que debieran, pues la voz narrativa y el estilo están puestos principalmente al servicio de la interacción entre los personajes y de las descripciones de los extraños organismos autóctonos, los imaginativos moluscos y (ahora también) crustáceos simbióticos o parasitarios. El texto no suele gastar palabras de más en el desarrollo del escenario, pero las imágenes son potentes. Las tres localizaciones en las que transcurre la acción dejan huella en la lectura, y el viaje submarino final ofrece buenos instantes: el paseo por las calles semi vacías de una ciudad altamente tecnificada en la que la publicidad te asalta a lo Mercaderes del espacio; bestias colosales que se enfundan pecios como si fueran camisas; pequeñas luces vivas que, desde las paredes de una fosa abismal, marcan los amaneceres y atardeceres para los habitantes de una fortaleza ignota. Y, entre estos parajes nocturnos, viajes aéreos a través de vientos majestuosos y trayectos subacuáticos bajo la corteza planetaria, ocultos a las acechantes legiones de monstruos marinos. Una imaginería ingeniosa, localizaciones fascinantes y dispersos momentos de acción ponen a prueba, a lo largo del libro, la determinación de los atribulados personajes.
La expedición que llegó a las últimas páginas de Transcrepuscular pierde algún miembro de segundo orden por el camino y gana otros nuevos. Los principales siguen siendo el Alguacil, la Regidora, el Astrólogo y el Trapo. Se une a ellos Wing Melin, representante de los humanos que habitan el lado nocturno del planeta, miembros de una corporación llegada allí para explotar los recursos. Hay pequeños signos de crecimiento interior en los protagonistas, entrevistos principalmente en sus conversaciones. El Alguacil recibe un nombre, y también unos testículos, y se percibe una determinación y una madurez con las que no contaba antes; la Regidora tiene una epifanía y aborta a la criatura mestiza a la que gestaba, tras renegar de su fe; del Astrólogo es imposible saber nada, pues se pasa el libro convertido a la vez en arma temible y piltrafa parasitada, y el Trapo, de quien se informa que no es más que un crío dentro de su especie, se muestra aún más descreído y egoísta que antes.
Del resto de asuntos pendientes, poca cosa. No hay noticias del paralelismo apuntado entre sexo y simbiosis, que era una de las lecturas en segundo plano más interesantes en la anterior novela. Sí se puede interpretar, a la luz de los nuevos datos sumados a la trama central, que la simbiosis como motor evolutivo mencionada por la publicidad de Transcrepuscular (en cuyas páginas no aparecía sino en citas) puede estar referida a las especies autóctonas del planeta, que han llegado a su actual estado merced a una creciente fusión entre ellas, y no a los humanos. El presunto macgufin de la historia ha negado su irrelevancia original y desmentido su etiqueta: la reliquia de cristal robada que dio origen a la misión es, en realidad, un libro de gran importancia que se convierte en el principal instrumento de información tanto para la expedición como, a través de la traducción que realiza la humana Melin, para los propios lectores. A la trama principal se le han sumado datos que la han completado pero no ampliado, pues muchos de ellos, concernientes a qué está pasando en ese planeta y quiénes son los contendientes y su naturaleza, ya había sido sugerida entre líneas en el primer libro. En ese aspecto, Antisolar dedica más palabras a confirmar que a diversificar o aumentar una trama a la que le importan más las aventuras de los personajes que la historia de fondo o hacer llegar algún mensaje. Diversión, por tanto, remarcada por un peculiar modo narrativo que impregna todo el ejercicio de lectura hasta apoderarse de ella. ¿Cómo? Para explicarlo, retomo la cuestión con la que abrí la reseña: se trata de la voz narrativa, efectivamente, que al lego puede parecerle poco importante pero que es, en realidad, el puente de comunicación entre una obra y su lector, el primer elemento con el que se firma el pacto de ficción.
El lector habrá de decidir hasta qué punto es intencional y hasta dónde es impericia o desidia, pero lo de Emilio Bueso es un continuo desplante a la ortodoxia literaria. Y no hablo de su capacidad estilística, de su querencia por las frases cortas y los puntos y aparte o de pequeñas frivolidades estructurales como colocar las citas donde deberían ir los capítulos, es que no respeta muchas de las normas más básicas del narrador; utiliza una voz tan personal e intensa que podría calificarse como invasiva. El narrador en primera persona, en este caso localizado en la cabeza del Alguacil, se convierte a ratos en omnisciente. Se presenta ante el lector como una persona no muy culta, un soldado que sabe de lo suyo y se sorprende con el conocimiento de los miembros de otras profesiones mejor consideradas. Y sin embargo, suele conciliar el lenguaje soez y la ignorancia con el uso de una nomenclatura especializada. A veces en la misma frase. Así, en la página 79, por ejemplo, la voz interior del Alguacil cuenta que la expedición se encuentra con una zoea enorme (larva de crustáceo) y que mascaba algo con los maxilípedos (primer par de apéndices masticadores en la mandíbula de un crustáceo), pero también que se plantaba en el suelo con los diez brazos (patas) y que, después, se oía un tumulto de patas pétreas (de piedra) y metalizadas. Todo en la misma página. En la 113, el narrador no describe a grupos de monjes esparciendo agua bendita o incienso, sino a turiferarios agitando hisopos, y es el mismo que, en la página 122, refiere que “el simbionte se curraba las traducciones”, o que en la página 263 relata hacer “unos movimientos para distenderme y rematar la faena”. La voz de este narrador en primera persona es, con una alternancia absolutamente arbitraria, erudita e ignorante, coloquial y pomposa, y, como puede comprobarse en el último ejemplo, utiliza frases hechas (en el libro anterior, el personaje se quejaba de llevar una corona de espinas) cuyo origen parte de hechos no acontecidos en su historia y su planeta. Pero es que, además, su voz exterior, la que utiliza en sus diálogos, se expresa a veces con el mismo tono poligonero que el resto de personajes.
Porque esa es otra de las “curiosidades” del estilo Bueso. El deje macarra contenido en los diálogos no se circunscribe al Trapo, un personaje con una boca carabanchelera que lo convierte en el principal foco de humor -que hay mucho y bueno en esta obra- y en el preferido de los lectores. Todos los personajes, incluidos los que cuentan con posiciones sociales altas, se rinden, en un momento u otro, al uso de un lenguaje de barrio, sumamente coloquial, a veces incluso bajuno. La fina Regidora incluye un “caracol de tronío” en un diálogo de la página 171 sin despeinarse, e incluso la humana y sobria Wing Melin habla de “un fregado peor que el mío” en la página 127 y se lanza a fondo con un “regidora de caverna de pacotilla. Ahora eres mi puta” en la página 61. La minera Pico Ocho sólo habla de follar y el Trapo... el Trapo es un personaje que vive en el exabrupto continuo, en el país de lo soez. Todo en la voz del narrador sirve a un objetivo que se convierte en obsesión: la búsqueda de la autenticidad y el humor, en ambos casos desde un casticismo que rompe tanto con la realidad de lo narrado, en un lejano planeta de biología alocada, que te saca de la lectura continuamente.
Titular “Me cago en Dios” el capítulo 39, por mucho que la frase vaya, como en todos los demás, dentro del texto, es pura provocación al lector. Te ríes, sí, pero a la vez dices “joder, Emilio”. Hacer menciones al número 42 o que el Trapo suelte frases como “Pienso montar mi propia expedición con casinos y furcias” en la página 106 o “Tú eres Groot” en la página 167 dejará en la inopia a quien no conozca las referencias y, de nuevo, provocará la carcajada de quien lo lea, pero, y aquí está lo esencial, las risas no vendrán por los chistes, sino por el hecho de que estén donde no deberían estar y, por extensión, por quién los ha puesto ahí. Sí, luego se explica por qué es posible que el Trapo suelte esas frases (página 193), pero el hecho de que la explicación vaya después y no antes produce un efecto de incredulidad durante muchas páginas que acaba en otro “joder, Emilio”, exclamación que el lector va a repetir bastantes veces durante el libro.
Y el problema principal es ese, que el usar varios registros en la misma voz, hacer que el narrador y los personajes alternen vocabularios de distinto nivel, que suelten frases hechas de nuestra cultura en un mundo que no la conoce y que el tono coincida con el que expresa el autor en todas sus apariciones, crea una irreparable quiebra en el pacto de ficción de la obra con sus lectores, provocada por la identificación con la persona que la ha escrito. Quienes creen que el Trapo es el alter ego de Emilio Bueso se quedan cortos, porque Emilio Bueso es bastante más que eso, es nada menos que el narrador de la novela, lo cual se nota continuamente. Por eso tantos “joder, Emilio” durante la lectura. Por eso todos los textos ditirámbicos y los entusiastas de su trabajo exaltan la figura de Emilio Bueso primero, y su obra, si cabe, después, porque es Bueso quien, como si de un colega se tratase, les ha relatado su última ocurrencia. A los lectores canónicos, muy conscientes de que la primera ley de la narrativa enuncia que el narrador no es el autor, o que no debe haber intromisión exterior alguna en los diálogos de los personajes, Bueso les parece, por todo lo explicado, un mal escritor.
En mi caso, por pura pragmática, debido a que la ruptura de la norma me suele sacar de la lectura, me cuento entre los devotos de la ortodoxia. Sin embargo, me he vuelto a divertir con esta segunda parte como lo hice con la primera. A falta del libro que ha de concluirla, opino que la travesía de esta serie titulada “Los ojos bizcos del sol” debería ser acometida con el mismo afán de divertimento y poca exigencia que se emplea para leer las aventuras pulp escritas por Edgar Rice Burroughs, intercambiando a los Carter de Marte o Carson de Venus por los atolondrados personajes de El mago de oz. Y con la voz de El Drogas sonando en el móvil, si es posible.
Siempre es difícil concretar la calidad individual de la novela que cierra una serie. Su valor intrínseco está estrechamente relacionado con la conclusión de la historia que se ha estado desarrollando en los libros anteriores. No debería ser así, pero el último volumen suele acabar ejerciendo la función de mero instrumento finalizador. Con Subsolar esto no ocurre, debido a una determinada particularidad. Mientras que la separación entre la primera y la segunda parte estaba bien delimitada, en esta tercera entrega no hay una marca diferenciadora con respecto a dónde dejó la trama al lector en el libro anterior. La última parte de la trilogía “Los ojos bizcos del sol” parece más bien la segunda mitad de Antisolar, sin pausas en la continuidad y sin otra diferencia que el cambio de escenario. Tampoco se dan los consabidos apoyos de oficio con los que se suele refrescar la memoria de lo sucedido en los libros precedentes, para que el lector recuerde cómo se llegó a esta situación hace ya más de un año, de tal modo que el principio invita a releer los últimos capítulos de la segunda novela. Así pues, la sensación de unidad es mayor y elude el peligro de parecer un mero apéndice. En ese aspecto, recuerda a aquellos volúmenes que Ediciones B dividía en dos entregas debido a su largo número de páginas (Neal Stephenson y otros tochos semejantes). En este caso, la extensión no parece ser el motivo del corte y tengo el convencimiento de que la publicación en un único tomo, hecho que sucederá pronto, será más satisfactoria.
Con independencia de cómo ejecuta la suerte suprema, asunto que trataré más tarde, Subsolar es una novela que se muestra a la altura de las precedentes, convirtiendo la regularidad en una de las virtudes de la serie. La historia sigue entreteniendo por divertida y original, aunque la sorpresa por el novum que hace interesante todo el ciclo -ese mundo en simbiosis con moluscos, insectos y ahora artrópodos y arácnidos- vaya a menos, como es normal. La peripecia es, quizás, la que menor variedad ofrece, pues lo que se desarrolla en sus páginas es un periplo continuado por el desierto con parada en varios núcleos de población, algo monótono en cuanto al viaje de los héroes, que hasta ahora había recorrido una gran diversidad de escenarios. Sin embargo, las diferencias entre esos distintos centros urbanos están bien marcadas, su exotismo bien trabajado. Como mandan los cánones de la fantasía, hay una gran batalla final que, contada desde el punto de vista del narrador, recordemos que en primera persona, produce un efecto de inmersión potente, sin que penalice el contra efecto inevitable de ocultar el plano general de la batalla.
En el estilo nada cambia. Bueso prefiere la trama, el desarrollo de la acción, a las descripciones. Y es una lástima, porque las breves pinceladas con las que presenta los distintos lugares de encuentro denotan un gran potencial para despertar la fascinación. El exotismo que confiere al paisaje, a los distintos apeaderos de la misión, a ese viaje por el desierto y los túneles, es notable, pero se echa en falta un mayor detenimiento en esos lugares, algo que oficie de contrapeso a la ligereza que la voz narrativa confiere al relato. Las situaciones y los entornos que capturan al lector en sus breves descripciones hacen desear un mayor desarrollo. Incluso los propios nombres son sugerentes. Lugares como la central de comercio, situada en un cráter entre fumarolas y montañas, la capital de mil palmeras, la ciudad avispero o el pináculo del hierofante, instalado en el interior de una colosal caracola, fascinan a pesar de lo poco generosas que son las pinceladas descriptivas de los lugares y lo que sucede en ellos. El duelo con las langostas, el trayecto por el subsuelo, el cementerio de dragones o
 la travesía en escorpión por el desierto
del mediodía componen imágenes que, sospecho, de haber tenido
más grosor, habrían provocado un recuerdo indeleble. La capacidad
narrativa de Bueso es innegable, pero la parquedad descriptiva y,
como en los libros precedentes, el tono cómico, le arrebatan un
mayor peso al relato.
la travesía en escorpión por el desierto
del mediodía componen imágenes que, sospecho, de haber tenido
más grosor, habrían provocado un recuerdo indeleble. La capacidad
narrativa de Bueso es innegable, pero la parquedad descriptiva y,
como en los libros precedentes, el tono cómico, le arrebatan un
mayor peso al relato.Fiel a los dos libros anteriores, la voz del narrador y los diálogos mantienen sus excesos coloquiales. Ya desde el comienzo, Bueso anuncia que no va a hacer prisioneros y que es un tipo con chispa. La primera localización que los personajes visitan en el lado desértico es una cantina mexicana, con güeys hablando a su modo. Es tan absurdo que te pone en vereda de golpe. Sí, estamos en un planeta desconocido, con caracoles y babosas y moluscos y humanos simbiotizados que no han oído hablar de Sergio Leone, pero en esta obra se hace lo que al autor le place, así que no mames, lector. En la página 16 hay una frase escrita en tiempo narrativo distinto sin venir a cuento. Al poco, se mencionan los aventadores con aspas del local, no los ventiladores, una sustitución tan molona como ese societal por social que el escritor suele proferir en algunas entrevistas, pura epicidad épica. Hay un duelo con langostas en el que éstas se tratan entre ellas de “shurmanos”, como hacen en forocoches, y se quejan de vivir una situación “demigrante”. Los extranjeros hablan en inglés, hay avispas avispás de Colmenar Viejo, mendicidad coercitiva y un montón de chascarrillos más, todos desopilantes. Los títulos siguen teniendo lo suyo: algunos como “Vengan a la cantina, cabrones”, “El mate a la reina y el tren de la mierda” o “Duelo al (ojete) del sol” reclaman la atención, aunque ya no sorprendan tanto como en los dos volúmenes anteriores. Los personajes principales siguen alternando el modo culto con el propio de la colonia Marconi y expresando frases hechas que no pueden ni deben conocer en ese mundo. En resumidas cuentas, todo es tan divertido como literariamente inapropiado. Es Emilio on fire, puro fanservice.
En el terreno más literario, hay que mencionar la regularidad que Subsolar mantiene con respecto a las dos entregas anteriores. Sus errores y aciertos no varían, no hay diferencias notorias ni en el ritmo ni en lo formal, aunque en la batalla final el humor por fin se detiene, lo cual acentúa la acción y el tono dramático, predominantes en la resolución de la serie. En lo genérico, la inclinación hacia la fantasía es aún mayor, en una suerte de popurrí de Tolkien, Howard, Burroughs e incluso Martin, con ciudades repletas de seres exóticos y enfrentamientos a la vieja manera. De nuevo, hay alguna carga de profundidad aislada, servida como discusiones entre los personajes. El capítulo titulado “Facsímil” es, quizás, en el que más próxima está la serie a formular un discurso importante, abordando la relación entre originales y copias, aludiendo al parecido entre simbiontes y máquinas. Es, de hecho, el camino por el que esta obra podría haber accedido a regiones más altas. A ratos se puede extraer una lectura de equiparación entre la simbiosis o parasitismo presentados en las páginas de esta serie con la dependencia que mantenemos actualmente de nuestros gadgets tecnológicos, especialmente el teléfono móvil. Además del contenido de este capítulo, hay un aparato de apple aquí y alusiones constantes a redes y portales de internet más allá, y un paralelismo evidente que, de haber dirigido Bueso la obra hacia la alegoría, habría arrojado un resultado realmente interesante. Pero son espejismos, pues el final no legitima esa lectura e incide en otra muy distinta.
Más allá del orden individual, Subsolar ejerce de manera efectiva su función como parte y conclusión de una trilogía. No hay grandes giros, ni aportes importantes de nueva información. En esencia, conocido ya el enemigo en el anterior volumen, se trata de un viaje de reclutamiento que acaba con una batalla y un episodio final de cierre, seguido por un enriquecedor epílogo. Aunque deje algún hilo suelto, la historia queda bien cerrada. Otra cosa es el nivel de lectura en el que suele esconderse el mensaje o debate propuesto por una obra. A lo largo de la serie, hay capítulos aislados en los que, en conversaciones entre personajes, surgen temas de cierta enjundia, pero lo cierto es que no va más allá de eso, no se adivina un tema central, una propuesta de debate único que extraer de la obra más allá de esas escasas conversaciones, que más parecen discusiones personales. Hay un discurso de la Regidora que recuerda la escena final de “Juego de tronos” , aquella en la que Tyrion defiende la necesidad de los grandes relatos y que aquí se centra en la importancia del storytelling. Pero el que pudiera parecer tema central o más importante de la obra, porque ocupa el capítulo de conclusión y cierre de la historia, es el del concepto de humanidad. Y digo parecer porque no responde a algo que se haya sembrado previamente, ni por narración ni por discurso de personajes, no es la desembocadura de nada. Es más bien una ocurrencia final que, además, no muestra mucha coherencia.
Bueso echa mano de una técnica asimoviana, la de poner en boca de un personaje un presunto error de desarrollo, para escapar del problema de credibilidad que plantea la solución final de la gran batalla. La única opción es señalar la crueldad de quienes no han actuado antes del mismo para salvar vidas, y eso encarrilla un discurso a priori muy interesante, principalmente porque enfrenta dos tropos de la ciencia ficción, clones y simbiontes, con el concepto de humanidad en medio. Este debate, que recuerda en otra clave al establecido por Bruce Sterling entre formadores y mecanicistas con un fondo de transhumanismo, es aquí, sin embargo, poco creíble. Principalmente, porque quien acusa al otro de falta de humanidad es un individuo que hace unas páginas ha matado salvajemente a un inocente por seguir la tradición y que, dos páginas después, sabremos que acabará abandonando su humanidad del todo. A pesar de ello, el final funciona aceptablemente, huye de maniqueísmos, argumentalmente cierra bien el ciclo e incluso establece un pequeño juego metaliterario en el epílogo y remata con una frase, me parece a mí, intencionalmente ambigua.
Es obvio, y voy acabando, que cualquier valoración final de esta serie titulada “Los ojos bizcos del sol” pasa por contemplar los dos elementos principales que la convierten en lo que es, una serie divertida, original, fresca y de escaso empaque literario. El primero de ellos es el enorme despliegue imaginativo. El mayor valor de esta trilogía se encuentra en la creación de un mundo tremendamente original, incluso para el subgénero en el que se mueve. Estamos ante un híbrido con corazón de ciencia ficción y apariencia de fantasy que muestra un desbocado universo de aventura, plagado de criaturas diversas pero conocidas, vistas desde una nueva perspectiva, que no es biopunk ni ribofunk, sino, más certeramente, biopulp. La serie contiene trazas iniciales de ciencia ficción dura en el diseño del escenario, pero desaparecen una vez que se ha establecido para dar paso a un relato iniciático, un viaje de exploración de un mundo fascinante que concluye con una batalla por el destino del mundo. El original novum, esa simbiosis de jardín elevada al plano humano, está entreverado con mil detalles de la cultura popular audiovisual de los últimos años. Hay flashes continuos que retrotraen a “Matrix”, a “Akira”, a “Futurama”, a “El señor de los anillos”, a “John Carter”. Todo agitado en una coctelera y servido por el escritor en su peculiar lenguaje.
Ese es, obviamente, el otro gran elemento que convierte esta serie en algo singular, el estilo de escritura. El autor busca un efecto tanto de complicidad como de epatación desde lo vulgar, saltándose de paso algunas de las normas del canon narrativo como quien se salta el eje filmando una película. Rompe el pacto de ficción desde el principio, con la pérdida de calidad literaria como peaje, pues la suspensión de incredulidad y la capacidad de inmersión en la historia saltan hechas trizas de tanto estirarlas. Sin embargo, lo que consigue con ello es jugar sin barreras. Si entras en la propuesta que plantea el libro, es decir, si aceptas que más que leyendo una novela te estás echando unas risas mientras el mismísimo Emilio Bueso te cuenta su movida, el disfrute está asegurado. Lo mejor que se puede decir del escritor es que no flaquea, no se sale de su planteamiento gamberro en ningún momento. La obra es, en eso, intachable. La regularidad y virtuosismo en el uso de ese registro macarra es tal que te hace plantearte, una vez finalizada la lectura, si la única manera de tomarse en serio tan loca propuesta de caracoles y babosas y humanos en simbiosis, de viajes a lomos de libélulas y escorpiones y orugas y langostas gigantes a través de volcanes y océanos subterráneos y desiertos y túneles congelados no será la que es, escribirla poco menos que de cachondeo.
Por todo lo que he ido exponiendo en estas tres reseñas, creo que si la trilogía “Los ojos bizcos del sol”, compuesta por las novelas Transcrepuscular, Antisolar y Subsolar, pasa a formar parte del Libro de Oro de las series españolas de ciencia ficción en el futuro, será por su propuesta original y a contracorriente, y sobre todo por la diversión que ofrece. Espero que la obra, que es lo importante, sea valorada por ella misma. Para el anecdotario quedarán la parafernalia editorial, el amago de hard sf propiciado por el propio autor, también eso que según él mismo nos estaba colando sin que nadie se diera cuenta y que yo no he sabido ver, o los bosques de helechos plagados de arañas gigantes anunciados en la promoción de la serie que, sin embargo, nunca llegaron a aparecer. En mis ejemplares, al menos, no estaban presentes.
Las tres reseñas fueron publicadas previamente en la web de crítica literaria C.